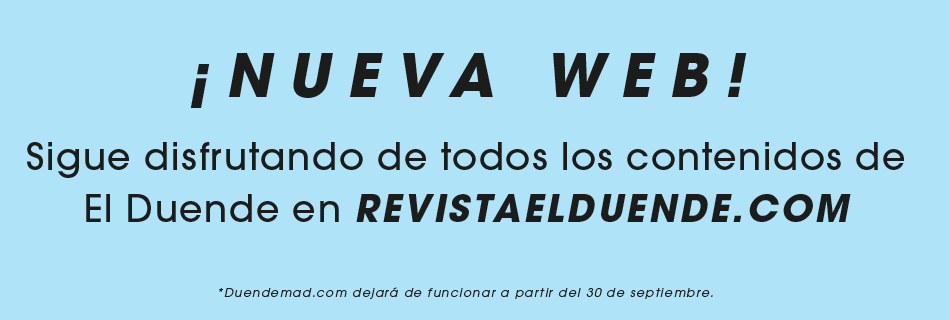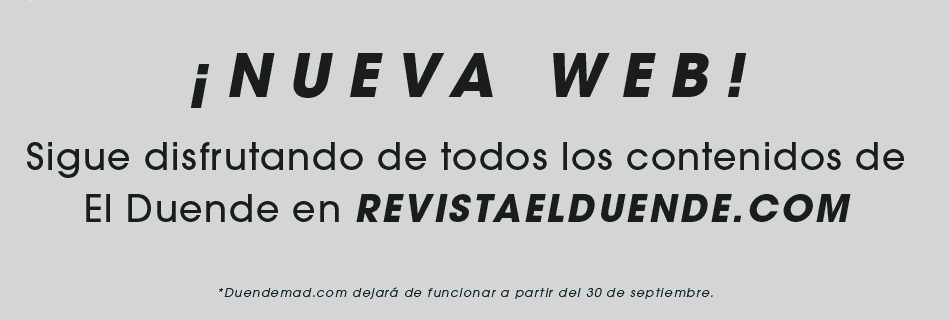Cadáver exquisito (Ignacio del Valle > Juan Aparicio Belmonte > Javier Puebla)
SEGUNDA PARTE
Por Juan Aparicio Belmonte (leer entrevista)
...Cuando llegó la policía yo seguía empalmado. Razones no me faltaron para ello. El jefe de los policías era en realidad una jefa, una inspectora que estaba buenísima. Llevaba coleta, una blusa blanca desabotonada más de tres botones, que permitía vislumbrar unas tetas firmes cuando la inspectora se agachaba, y poseía un culo imponente, apretado en el pantalón vaquero.
—¿Es eso normal? —le preguntó al forense.
—¿El qué? ¿La lividez?…
—La erección.
Se notaba a la legua que no se llevaban bien. Suele ocurrir. Yo tampoco me llevaba bien con la mayoría de mis compañeras de trabajo. Decían que era muy brusco, poco dado a interesarme por sus problemas anales, un rompedor. Pero la fama cuesta, como decían en aquella serie de bailarines, y uno la obtiene como buenamente puede. No vale solo con atesorar la herramienta y que funcione, el porno también es cine, hay que tener maneras de actor. Elegir un papel que no tengan otros, como en la vida misma. El mío era el de bestia, el de animal hispano, el de torero con ganas de hundir su espada en lo que se le pusiera por delante, como si ahí debajo tuviera un cuerno robado a uno de los astifinos muertos en el ruedo de mi leyenda. Normalmente embestía a chichimonis apretados y enrojecidos previamente por mis ardorosos lametazos, para luego pasar a cualquier otro agujero que sirviera como reclamo. Nadie como yo para el cunnilingus, como atestiguaban los premios recibidos en Estados Unidos, la meca de todo cine, también del mío.
—Ya bajará —dijo el forense, eludiendo una respuesta directa—. Es cuestión de tiempo.
Estaba tan sorprendido de mi erección como la propia inspectora, era notorio, pero la rivalidad laboral le hacía eludir su responsabilidad y no lo reconoció.
De pronto, yo ya no estaba rodeado de ninfas eslavas, sino de policías españoles uniformados y adustos, pero mis ojos de muerto, aunque estáticos en las cuencas oculares, contemplaban a la inspectora sin perder detalle. Si estuviera vivo le haría saber lo que es un tío con dos pelotas, me dije. Le haría gritar como nunca, le haría confundir esa frontera tan delgada que separa el dolor del placer extremo.
—Y un cuerno… Esto no es normal… —dijo la inspectora—. Que sepas que es el noveno cadáver que aparece así en apenas tres días.
—¿Así? ¿Cómo?
—Cuerpo frío, miembro erecto, que hay que explicarlo todo.
El forense me tocó el cuello como si quisiera comprobar la marca de alguna soga. Dice la leyenda que los ahorcados eyaculan y yo no fui el único en intuir que por ahí iban sus pesquisas.
—Es evidente que no ha muerto por ahorcamiento… —aseguró la inspectora, humillándolo delante del resto de policías—. Ha sido un veneno… Hay que saber cuál… ¿Puedes averiguarlo o tengo que pedir ayuda como siempre?
—Váyase por ahí —respondió el forense con timidez, casi en un susurro.
Pude sentir el rencor con que miraba a la inspectora.
Noté que los policías reparaban en mi bandera. Sus comentarios eran más de envidia que de admiración, por eso abundaban las bromas de mal gusto. Pude escuchar también a mi director. Claramente enfarlopado, le pedía al juez que le dejara hacer una última toma en la habitación del crimen, que tenía entre manos una producción en 3D y había muchísimo dinero en juego, que por favor lo entendiera, que estaba dispuesto a pagar lo que fuera.
—Usted lo que quiere es hacer una escena con el muerto… Ni hablar… Y como siga intentando sobornarme, acaba en la cárcel.
Después de que me trasladaran a una cámara frigorífica del Instituto Anatómico Forense, me quedé solo con mis cavilaciones. Era curioso lo que había dicho la inspectora: había ocho cadáveres como yo en Madrid. Muertos con la polla viva. Todos envenenados de la misma manera.
Yo sentía que mi cuerpo necesitaba aún cumplir con una última encomienda, como si mi pene anhelara solventar una deuda. De alguna manera sabía que mi alma únicamente abandonaría su armazón físico cuando yo lograra descargar el contenido venenoso de mis testículos.
Volvieron la inspectora y el forense, y lo hicieron con otra discusión pendenciera, hasta que, gordito y blando de carácter, el médico se fue lloroso y derrotado. La inspectora realizó varias llamadas telefónicas. Al parecer cuatro de los muertos teníamos en común el nombre: Víctor. Pero eso a ella no le dijo nada. En cambio, su mirada se encendió con otro dato: todos teníamos alguna relación con el mundo de los toros. Yo era el actor porno conocido con el sobrenombre de Matador; el resto de muertos lo constituían un picador, un aficionado del tendido 7, un locutor de un programa taurino de la radio, un diputado por la provincia de Barcelona defensor de la fiesta y así.
—¿Tenemos algún infiltrado en las asociaciones de defensa de los animales? —preguntó la inspectora por el móvil—. Pues ya estáis tardando. Quiso marcar otro número, pero su teléfono se había quedado sin batería.
Entonces lanzó una mirada a mi herramienta, como si se despidiera de ella, y se dispuso a salir de la cámara frigorífica. Ante mi sorpresa, no pudo. El forense la había dejado encerrada, tal vez por un descuido o tal vez como venganza. Ella aporreó la puerta y gritó, pero nadie acudió a su rescate: el acero inoxidable amortiguaba cualquier ruido. Era como estar en un submarino a muchos metros bajo el agua, y con frío, mucho frío. Ni siquiera en esas condiciones mi pene se encogía. La inspectora me miró como si fuera yo el culpable de su encierro, con ojos de odio.
Luego pareció tranquilizarse.
Se aproximó a mí. Tuve la esperanza de que lo hiciera para realizarme una felación, pero estaba equivocado. La inspectora acercaba sus manos a mi herramienta para calentarse, pero sin tocarla, manteniendo sus dedos a una pudorosa distancia. En verdad, mi pene era lo único que irradiaba calor en aquella nevera que hacía tiritar el cuerpo apetecible de la bella inspectora.
(CONTINÚA AQUÍ...)
Ilustraciones: Nuria Cuesta